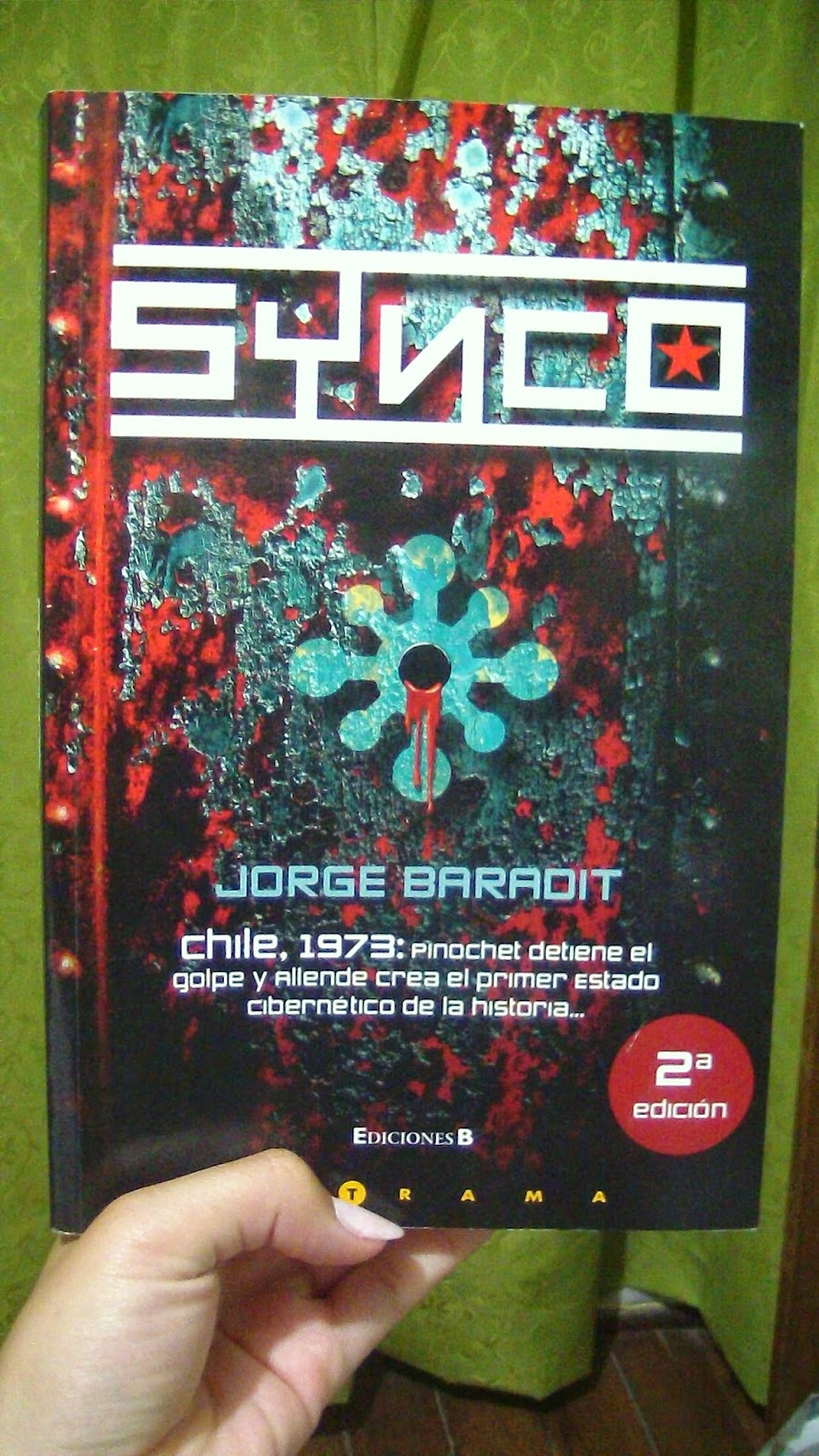Dado que es un poco complicado
encontrar el libro en formato digital, al menos transcribí el prólogo que ayuda
mucho a entender de qué va el libro y la perspectiva de su autora al
escribirlo, por si alguien se anima a buscarlo. Nota: las imágenes son fotos tomadas del libro!
Geisha de Liza Dalby
Prólogo
GEISHAS Y ANTROPOLOGÍA
El secreto para comprender la esencia de la
vida
consiste en aceptarla como es, con toda su verdadera concreción.
KUKI SHUZO, Iki
no Kozo, 1930.
Este es, ante todo, un libro
sobre las geishas. Va dirigido a todos aquellos que alguna vez han sentido
curiosidad por la evocadora imagen de las geishas. En segundo lugar, se trata
de un libro sobre la cultura japonesa. Lo que las geishas hacen y lo que
representan sólo puede comprenderse dentro de su contexto cultural. Por ello,
ha sido necesario hablar sobre las costumbres japonesas, la historia, el
derecho, la interacción social, la psicología, el mundo de los negocios, las
relaciones entre el hombre y la mujer, las creencias religiosas, el atuendo, la
comida, la música, la estética y la conciencia de la identidad cultural, entre
otras cosas, para poder contar cosas reveladoras sobre las geishas. No
obstante, no he utilizado a las geishas como recurso para construir
generalizaciones o teorías sobre los japoneses. Las geishas pueden ayudar a
comprender Japón y este estudio no pretende ir más allá.
No considero que las geishas
constituyan un microcosmos, un símbolo o una tipificación de la entidad
superior: la sociedad japonesa. Pero tampoco son una subcultura marginal. Las
geishas están muy arraigadas en la cultura japonesa – los japoneses las
consideran “-más japonesas” que prácticamente cualquier otro grupo, pero
solamente si se muestra cómo difieren del resto de japoneses puede comprenderse
su identidad polifacética.
Lo más importante es que las
geishas son distintas de las esposas. En realidad, son categóricamente
distintas, y las categorías se excluyen mutuamente. Si una geisha contrae
matrimonio, deja de ser una geisha. Desde la posición ventajosa del hombre
japonés, el papel de la esposa y el de
la geisha son complementarios. A pesar de que a menudo las esposas trabajan
fuera de casa, socialmente siguen estando confinadas al hogar. A diferencia de
los matrimonios norteamericanos, los matrimonios japoneses no suelen salir a
divertirse juntos. Además, el idilio no es necesariamente un fenómeno
concomitante con el matrimonio; ni siquiera se considera ideal. Se da por supuesto que las geishas son atractivas,
cultas e ingeniosas, y que las esposas son aburridas y serias. Pero no debe
olvidarse que todos estos contrastes están constituidos culturalmente y que
“atractivo” no significa necesariamente lo mismo para un japonés que para un
norteamericano.
A menudo, las mujeres
extranjeras se indignan ante el concepto de geisha. “¡Juguetes para los
hombres!”, dicen menospreciando la existencia de tal profesión. Ciertamente,
atendiendo a una perspectiva exterior que muestra a Japón como una sociedad
atrozmente dominada por los hombres, es lógico que las mujeres consideren esta
naturaleza dividida de la feminidad como algo injusto. ¿Por qué no puedes los
hombres salir con sus esposas? ¿Por qué una geisha no puede casarse y trabajar
al mismo tiempo? ¿Por qué existen las geishas? Pero, a menudo, las esposas
japonesas y las propias geishas tienen otra visión de estas instituciones y
nosotros no podemos considerarla una distorsión o una falsa conciencia.
En este libro me he centrado en
presentar el punto de vista de las geishas. Naturalmente, este punto de vista
toma forma a partir de su opinión acerca de las esposas, la opinión que tienen
éstas de aquellas, y la opinión de las geishas sobre la que tienen las esposas
acerca de ellas. Irónicamente, a pesar de que resulta difícil considerar
feministas a las geishas, son unas de las pocas mujeres japonesas que han
logrado ser independientes económicamente y ocupar puestos de autoridad e
influencia gracias a sus propios méritos. Las geishas disfrutan de una gran
libertad de la que las esposas no pueden disfrutar y ejercen una profesión a la
que pueden dedicarse sin miedo al fracaso económico cuando alcancen la edad de
treinta y cinco años. No puedo compartir el categórico desprecio feminista
occidental por las geishas, a las que se ve como esclavas, y tampoco comparto
la idea de que la suya sea una profesión degradante que debería eliminarse para
que las mujeres japonesas logren igualdad con los hombres. El lector puede
formarse su propia opinión acerca de esta cuestión. Yo, en cambio, he intentado
mostrar desde una perspectiva culturalmente sensible, cómo las geishas se ven a
sí mismas dentro del contexto de su propia sociedad.
Como antropóloga, conduje la
investigación como si se tratara de un trabajo de campo: me fui a Japón y
conviví con geishas. Mis conocimientos acerca del karyukai, el “mundo de las flores y de los sauces”, nombre que
recibe la comunidad de las geishas en japonés, los recogí de distintas fuentes.
Entrevisté a geishas, a exgeishas, a propietarios de casas de geishas y a
funcionarios de la oficina de registro de catorce comunidades de geishas de
distintas regiones de Japón. Algunas de estas entrevistas fueron encuentros
ocasionales, pero otras requirieron visitas repetidas a lo largo de los catorce
meses que dediqué a este trabajo de campo. Para los extranjeros, las geishas
tal vez sean todas iguales, pero existen tantas diferencias entre ellas como
variedades de rosas. Para poder calibrar estas diferencias, distribuí un
cuestionario entre las catorce comunidades, al que respondieron un centenar de
geishas.
Las entrevistas y los
cuestionarios son herramientas útiles para la investigación. El concepto de
observación participante también es habitual en los estudios antropológicos y
mi estancia entre las geishas de la
comunidad de Pontocho puede llamarse así. Particularmente no me gusta el
término puesto que implica cierto grado de distancia emocional que únicamente
crea una ilusión de objetividad. Se me permitió participar en la vida de esas
mujeres, por lo que me siento muy agradecida, y traté de ser una observadora perspicaz
de todo lo que ocurriría. No obstante, en seguida descubrí que mi corazón se había
visto atrapado en el esfuerzo y que no era capaz de mantener la distancia
convencional que debe existir entre el investigador y el objeto de estudio. La objetividad,
la clasificación de mis distintas experiencias y el análisis llegaron mucho más
tarde.
Por lo tanto, éste es un libro
muy personal en el que no me importa haber incluido extensas partes de material
subjetivo. Concretamente, he escrito tanto sobre mi propia experiencia como la
geisha Ichigiku en que me convertí como lo he hecho acerca de la geisha más
ortodoxa a la que estudié. No puedo pretender demostrar que yo fuera la
observadora invisible, la que ve pero a la que no se la ve, que se dedica
simplemente a contar lo que ven sus ojos, y sería falso por mi parte decir que
mi presencia no influyó en las interacciones que logré grabar. Más bien al
contrario: durante mi breve carrera como geisha, Ichigiku se hizo bastante
famosa en Japón y fui tantas veces entrevistada como entrevistas realicé.
Existen varias razones por las
que he escrito tanto sobre Ichigiku. Una está relacionada con la pregunta de
cómo una geisha llega a serlo. Todas las nuevas geishas pasan por un período
llamado minarai o aprendizaje
mediante la observación, un método japonés que pude seguir con facilidad. Las demás
geishas consideraron perfectamente razonable que yo pasara por el minarai. En realidad,
en cuanto comprendieron que me tomaba en serio el estudio de su mundo, fueron
ellas quienes lo sugirieron. La transformación de Liza Crihfield, licenciada,
en Ichigiku de Pontocho fue muy lenta, y he tratado de reconstruir este
desarrollo gradual en los capítulos que hablan de Ichigiku. Por lo tanto, la
cuestión de cómo las geishas se convierten en geishas puedo contestarla sin problemas
por propia experiencia. Ichigiku no fue en absoluto una típica geisha, pero lo
cierto es que nadie puede considerarse una típica geisha.
Las dificultades que experimenté
por ser norteamericana a menudo sugirieron importantes diferencias culturales
que me ha costado mucho aclarar. Pero la duda inicial ante las cosas extrañas y
poco habituales siempre dará paso a la comodidad familiar de la rutina. Y lo
mismo ocurre con el hecho de aprender a ser una geisha, que para mí también
supuso que la perspectiva japonesa se convirtiera en la única natural. Para escribir
este libro he combinado dos puntos de vista: el de una extranjera que se
aprovecha de aquellas cosas que parecen necesitar de mayor explicación y el de una
persona del lugar que hace hincapié en cosas que tal vez no se le ocurra
preguntarse al extranjero pero que, en realidad, son de vital importancia para
el punto de vista de las geishas acerca del mundo.
Este libro podría considerarse
una etnografía, un estudio descriptivo de las costumbres de un determinado
colectivo de personas. No obstante, mi objetivo no ha sido catalogar las
costumbres de las geishas en distintas regiones de Japón. La descripción
siempre necesita un punto de referencia y he tratado de que el mío sea
explícito. Considero que este estudio es una etnografía interpretativa. Mi objetivo
consiste en explicar el significado cultural de las personas, objetos y
situaciones en el mundo de las geishas. A veces, esto me ha llevado a
digresiones sobre algunos temas (el humor japonés, por ejemplo) que
inicialmente pueden parecer poco relacionados con las geishas. El problema,
según su punto de vista, es que ningún tópico culturalmente relevante (una
persona como la geisha Sakurako, un objeto como una taza para el té o una
situación como la iniciación sexual de una aprendiza de geisha) puede
describirse aisladamente, como si no formara parte de una “red de significados”
que lo hace totalmente diferente para las personas que viven en el mundo de las
flores y de los sauces.

Por supuesto, una tiene que
elegir hasta dónde quiere llegar esa red. Puesto que las elecciones son, hasta
cierto punto, arbitrarias, la figura del autor tendría que ser de interés
secundario. Ésta es otra de las razones por las que he escrito gran parte de
este libro en primera persona. A diferencia de la mayoría de las etnografías,
donde la presencia del autor se esconde y donde las cosas se han escrito como
si estuvieran ahí para ser observadas, en este caso al lector no se le
permitirá olvidar que está siendo guiado por Ichigiku, esto es más evidente en
algunos capítulos que en otros (un amigo que echó una ojeada a uno de los
primeros borradores del capítulo titulado “Geishas rurales” dijo que reflejaba
de un modo sencillo el punto de vista de una geisha de las tierras del
interior), pero para mí supone un gesto de honestidad intelectual, si es que no
resulta una expresión demasiado grandilocuente, no reservarme mis propias
opiniones, sobre todo porque lo que sé de las geishas lo aprendí de un modo muy
intenso y particular.
En repetidas ocasiones me han
preguntado qué tipo de mujeres de otras sociedades son comparables a las
geishas. Como estudiante de antropología, la disciplina de los estudios
multiculturales, me he sentido obligada a responder a esta pregunta, aunque aquí
no lo he hecho. Las razones son, en primer lugar, que desconfío de la idea de
equivalentes funcionales y, en segundo lugar, que no he propuesto ninguna
teoría de la función de las geishas en Japón que pudiera llevar por sí misma a
una comparación entre distintas culturas. La comparación de características culturales
requiere una simplificación drástica, un recorte de las matrices culturales
para poder dar con algo que pueda compararse. Este estudio ha ido en la
dirección contraria y profundiza en aquello que hace únicas a las geishas. Indudablemente,
las geishas tienen algo en común con las hetarias
de la Grecia clásica, con las kisaeng
de Corea, con las femmes savantes del
siglo XVII en Francia y con las xiaoshu de
la China imperial. Pero un análisis de estas similitudes no tiene ningún
sentido y en ningún caso ha sido la intención de este libro hacerlo.
Tal vez algunos se pregunten por
qué no he mencionado otros aspectos de las geishas como su imagen o estereotipo
en el mundo occidental. La idea de la geisha exótica, gran conocedora de las
artes del Kama Sutra para complacer a
los hombres, formó parte del estereotipo cultural europeo-norteamericano de
Oriente incluso antes de los barcos de Perry. La Madame Chrysantheme de Pierre
Loti y la Okichi de Townsend Harris (ninguna de las cuales fue, en realidad,
una geisha) son ejemplos de las mujeres supuestamente livianas que los
extranjeros identifican con las geishas. Tal vez sea un tópico fascinante, pero
sigue diciendo más acerca de las obsesiones occidentales que sobre las propias
geishas.
¿Qué significa ser una geisha? Indudablemente
existen muchos y diversas respuestas. Yo he ofrecido la mía y he intentado
aclarar los elementos culturales que necesariamente condicionan una cuestión
como ésa.